“Ahora, pues, Israel (o iglesia), ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma…?” (Dt. 10:12). El amor es un sentimiento que proviene de nuestro creador; y que fue depositado en el hombre como una peculiaridad divina en él. Cuando Dios creó al hombre, le dio ese don. No así a los animales, cuyo sentimiento es más un instinto de conservación y preservación de la especie. Y no se le puede calificar como un sentimiento semejante a la capacidad humana de amar.
Pero, esta capacidad de amar no puede ser impuesta de manera obligatoria y dominante ni coercitiva, sino que está ligada a la voluntad personal, al libre albedrío humano de poder decidir a quién amar. Por eso, haciendo uso de esa libertad de elegir, como individuos, tenemos delante de nosotros dos únicas y gigantescas opciones. No tres, sino sólo dos. Y son: 1) O amamos a Dios y su reino. 2) O amamos a Satanás y su reino. Es una manera muy simplista de describir las únicas opciones que tenemos delante de nosotros en este mundo. Son la representación del bien y del mal. No hay dónde perderse. O sirves a uno o sirves al otro, punto.
El Señor Jesús dijo de manera tajante y enfática: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt. 6:24). Cuando este sentimiento tiene reciprocidad de ambas partes, lo cual es lo ideal, allí hay armonía, paz, gozo, libertad, comunión, confianza, seguridad, etc. Pero, hay algo muy importante que destacar y es que el amor es susceptible a ser influido o contaminado por una tercera persona. Y puede haber muchas razones y motivos para estorbar esa relación inicial del amor entre dos personas.
En nuestro caso nos ocupa el amor entre Dios y el hombre. En este caso particular, hay un intruso llamado Satanás, quien tiene como labor: “matar, hurtar y destruir”. Y para lograr entrometerse entre el hijo de Dios y su Padre, él usará toda clase de artimañas, engaños, promesas y tentaciones seductoras que de alguna manera logren atraer y seducir al creyente. De tal forma que debilita aquel prístino amor (original, primero). Esta intromisión produce alteraciones, disgustos, desacuerdos, pérdida de la armonía y la paz. Es entonces cuando se manifiesta, automáticamente, el celo.
Y es que no podemos separar del amor el celo, sólo que cuando no hay motivos para que aparezca, permanece aletargado o en pausa. Es imposible evitarlo, en semejante circunstancia de intromisión, si es que hay amor. Si alguien dice que ama a otra persona y dice que nunca ha tenido algún sentimiento de celos, sea éste pequeño, mediano o grande, es un mentiroso.
Mi amado hermano, Dios, nuestro Padre, nos ama con profundo amor, y nos invita a que nosotros también le amemos a él. Su palabra dice: “…porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso…” (Éx. 20:5). Y más adelante afirma: “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es” (Éx. 34:14). Y así, podría citar muchos otros pasajes que describen esa cualidad intrínseca del amor, que es el celo.
El celo es una reacción inmediata ante el daño infringido al amor que existe entre dos personas. Ahora entendemos por qué Dios nos recomienda que le amemos, pero, de todo corazón y con toda el alma. El celo es una manera de defender el amor. Es una reacción de protección al amado y a las cosas que le pertenecen al amado. Cuando no hay amor no hay celo. Hay un pasaje de la Biblia que describe magistralmente el amor y el celo que el Señor Jesucristo tenía para con Dios y sus cosas.
Era un día, cerca de la pascua judía y el Señor Jesús subió a Jerusalén, y se dio cuenta que en el templo vendían bueyes, ovejas, palomas y había cambistas haciendo su negocio entre la multitud. Entonces el Señor hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, ovejas, bueyes, volcó las mesas de los cambistas, esparció las monedas y el Señor les dijo: “…Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado” (Jn. 2:16). Y los discípulos se recordaron que en un salmo dice: “El celo de tu casa me consume” (léase Salmos 69:9).
¿Qué nos enseña este pasaje? Que es imposible que nos quedemos de brazos cruzados, cuando delante de nuestra propia vista se mancillan los mandamientos del Señor. Y este sacrilegio puede estar pasando frente a nuestras propias narices. Entiéndase en mi propia vida, en el hogar donde vivo, en mi iglesia o en el entorno social donde me muevo. Cristo no pudo evitar manifestar públicamente su celo por el Señor y su casa, el templo.
¿Cuántas cosas anómalas e incongruentes con la doctrina de Jesucristo están sucediendo, y cuál es nuestra reacción? Quizás sea un silencio cómplice o una indiferencia que más indica tolerancia y no celo. O estamos en una condición de pecado y no nos sentimos con la solvencia suficiente para exhortarnos los unos a los otros.
En fin, mi querido hermano, como quisiera que se cumpliera en nosotros este pasaje: “El agua de todos los mares no podría apagar el amor; tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría” (Cnt. 8:7 DHH).
¡Despierta iglesia, que tu Salvador viene, que te encuentre con vestiduras blancas y con tu lámpara bien cargada de aceite, alumbrando! Ruego a Dios por ti, amado hermano. Que Dios te bendiga. Amén.

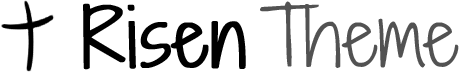
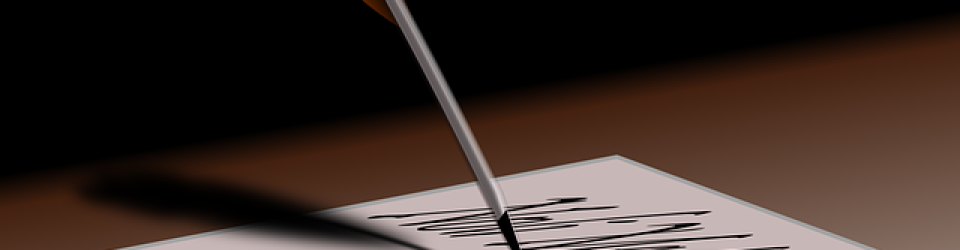
0 Comments