“¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!” (Dt. 5:29). Estas son palabras de Dios para su profeta Moisés, las cuales debían comunicarse a Israel. Y contienen un lamento y un anhelo de Dios por su pueblo. Pareciera que reflejan cierta impotencia de Dios para poder cambiar el pensamiento del hombre hacia sus mandamientos. La falta de conocimiento o ignorancia de Dios y su palabra, exenta de toda contaminación religiosa, limpia, libre de toda malicia y maldad, ha permitido que el hombre, en términos generales, le tenga miedo a Dios.
El miedo es la reacción inmediata en el hombre ante el peligro amenazante que tiene frente a él. El miedo produce un impulso de huir, de esconderse del peligro inminente. Muchos han enseñado un Dios inmisericorde, cruel, que tiene una enorme espada en sus manos, lista para decapitar a todo infiel. Un Dios impaciente e insensible. Y esto ha producido en el hombre, el miedo que genera rechazo, alejamiento, animadversión y aborrecimiento. Nada más lejos de la verdad que esto. Todo lo contrario, si uno lee cuidadosamente las Sagradas Escrituras, se dará cuenta que Dios es: “…Lento para la ira y grande en misericordia” (Sal. 145:8). “Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan” (Sal. 86:5).
Esas cualidades como la paciencia, bondad, misericordia, compasión, etc., que Dios ha tenido tanto para con su pueblo Israel como para la humanidad, se encuentran claramente descritas a lo largo y ancho de la palabra de Dios: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Jn. 3:16). No hay historia más elocuente y cruel, pero también cargada de amor y misericordia, como la vida de Jesús Cristo. Su sacrificio tuvo la única intención de rescatar de la esclavitud y de la muerte al ser humano, cuyo verdugo, Satanás, no descansa hasta que logra destruir el alma del hombre; sin importar el precio que tenga que invertir en semejante labor.
Pero no podemos ignorar que, para conservar el equilibrio perfecto de Dios en su relación con la humanidad, y siendo él perfecto y justo, conociendo que él es amor, pero también fuego consumidor, es muy importante reconocer que: “Todos nuestros actos tienen consecuencias”, sean buenas o malas, y él pagará a cada uno según sean sus obras. Leamos: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi TEMOR en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos” (Jer. 2:19). Surge una pregunta: ¿cómo puedo evitar el pecado que me condena? Leamos: “La iniquidad del impío me dice al corazón: No hay temor de Dios delante de sus ojos” (Sal. 36:1).
En otras palabras: “El pecado que comete el impío sin ninguna preocupación, me enseña que en ese hombre no hay temor de Dios en ninguno de sus caminos”. ¿Y qué es el temor? Es un sentimiento reverente de sometimiento voluntario y pacifico a la soberanía, mandamientos y voluntad de Dios. Producto no de una imposición amenazante ni coercitiva, sino mediante el conocimiento e intimidad con Dios. Es el milagro de la revelación de Cristo Jesús a mi vida. Es el efecto de una conciencia que despierta del letargo mortal que produjo el pecado en Adán y fue heredado a toda la humanidad. Fácil es entender entonces, que el que no TEME, peca. Quiero dejar dos consejos que nos ayudarán a vivir en el camino del temor a Dios:
1.- Dios es omnisciente y omnipresente (Salmos 139:1-5 y 7-10).
Estos dos atributos divinos deben estar claramente presentes en mi corazón y conciencia. Debo entender que Dios lo sabe todo, hasta lo más profundo e íntimo de mi ser. Él conoce las intenciones de mi corazón. Por lo tanto, mi oración y adoración a él, no necesitan de ningún protocolo ni apariencia litúrgica. Debe mediar una pureza de palabras y sentimientos libres de toda hipocresía; decir lo que siento y sentir lo que digo, sin expresiones rebuscadas, las cuales sólo encierran vanidad y soberbia.
Saber que él está en todo lugar, me hace comportarme con libertad y conforme a sus mandamientos y doctrina. No me escondo de nadie ni oculto mis sentimientos, pues yo sé que donde quiera que vaya, allí está Dios presente. No procuro esconderme del ojo juzgador de los hombres, pues no busco agradar a los hombres sino a Dios, delante de quien estoy permanentemente. Él está en todo lugar y él lo sabe todo; no puedo engañarlo. El Espíritu Santo de Dios, me guía sin temor alguno a donde él quiere que vaya.
2.- Conocimiento de la palabra de Dios (Salmos 119:9, 30, 33-35, 105 y 165).
“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” (Os. 4:6). ¿Cómo puede el Espíritu Santo recordarme las cosas que Dios me ha dado, si desconozco su palabra? El oír, atesorar, meditar, reflexionar y vivir la palabra de Dios, es una evidencia palpable de un creyente saludable y poderoso en Dios. Es una persona segura y temerosa de Dios. Su boca habla de lo que su corazón está lleno. Es un hijo de Dios que no anda a tientas ni duda en lo absoluto de lo que Dios pide de él.
Hay paz, libertad y una firme esperanza en las promesas de Cristo Jesús. El diablo no encuentra la forma de embaucarlo, pues en cada tentación habrá una respuesta sabia, fundamentada en el conocimiento de Dios. Sencillamente no cae; y tendrá una amplia y generosa entrada en los cielos. Mi querido hermano, el hombre que teme a Dios guardará su palabra y el maligno no le tocará. Vamos hacia adelante, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, JESÚS. Que el poder de Dios lo lleve fiel, hasta el final de su carrera. Amén.

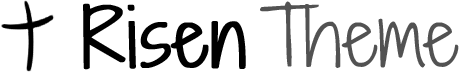
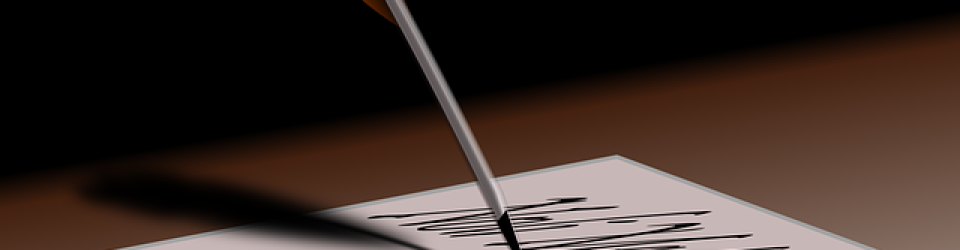
0 Comments