Cada día, en el devenir de la vida, se nos presentan retos, los cuales van desde los más simples, hasta los más complejos. Siempre habrá una lucha personal por mejorar, cambiar o modificar nuestras actitudes conductuales en lo referente a hacer lo -bueno o lo malo-. En superar aquellos fracasos y derrotas, que nos llevarán a una reflexión y una súplica interna, siempre con la “esperanza del cambio”. Sin embargo, de parte de Dios tendrá que ser activada la “conciencia”, la cual peligrosamente, está o no presente en el hombre, sea porque la menospreciemos, llevándola a niveles de -cauterización- o porque, quizá, en un plan de escogimiento divino, alguien no es dotado de ella eficazmente. Y esto, para cumplir una acción, en el cumplimiento de eventos proféticos, cual el caso de Judas, Caín, Esaú y otros de la biblia o de algunos tiranos y déspotas, genocidas que la historia enmarca, los cuales han destruido bienes y bajo crímenes horribles, justifican causas sin ninguna conciencia.
Entonces: ¿Quiénes somos los que anhelamos y guardamos la esperanza del cambio? Leamos: “…según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad…” (Ef.1:4-6). En este llamado mediante la predestinación por escogimiento divino, hay un procedimiento por el Espíritu Santo: “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo…” (Ro.8:29). En este contenido vemos que Dios en su infinita misericordia nos pone al Hijo, como patrón de conducta vivencial del bien y la esperanza del cambio.
Entonces, corresponde a ser como meta, esa imagen del “varón perfecto” que es Cristo Jesús. Esa predestinación a llegar a alcanzar la imagen del amado, se hace evidente en el sentido de que: no es de todos el querer imitar ese patrón de comportamiento, ya que para ello hemos de necesitar la fe y ésta es una dote divina: “no es de todos la fe…” y “no es del que corre o quiere…” Y dentro del ser muy íntimo del escogido hay una voz de confirmación de que somos hijos: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos Dios y coherederos con Cristo…” (V.16-17).
Adán, allá en el Edén, con una mente lúcida y una conciencia activada por la cercanía a su creador, inicia una carrera con muy buen paso y esa conciencia se hace evidente al hacer notar, que aunque paulatinamente se va separando de la influencia divina, esa conciencia no le permitió hacer el contacto con el mal y fue necesaria la intervención de su -ser amado- Eva, para que el pecado y la desobediencia fueran introducidos en la raza humana: “…y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión” (1 Ti.2:14). Lo que sucede entonces, es que Adán al seguir perdiendo la conciencia, consecuentemente pierde la capacidad de definir entre “el bien y el mal”, entre lo que “agrada o no agrada a Dios”. Y para entonces, tuvo que sufrir éste el destierro, para que empezara a valorar los beneficios de la presencia de su creador y en ese proceso de separación surge un ser con la -conciencia cauterizada-.
Sin embargo, Dios ante este crudo materialismo, publica su palabra y a través de profetas y mensajeros, y escrita en la ley de Moisés, representa su voluntad para que quede por sentado que él ha hablado y retomado la activación de la conciencia mediante el conocimiento del pecado y afirmar qué es bueno y malo. Ya con este conocimiento, se cimienta la base de la incapacidad e inutilidad del cumplimiento, por parte del hombre, para hacer lo bueno, y ante esta incapacidad entrar en un Espíritu de clamor y súplica al único que nos puede enseñar y transformar para alcanzar, en él, el éxito en el cambio y ese fue el ejemplo del Señor Jesús: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia…” (Heb.5:7-9).
Qué diremos entonces ahora… ¿Tienes una franca certeza en la esperanza de cambiar hasta la plenitud de Cristo? Si así es, cree que eres un predestinado y aunque a veces nos sintamos agobiados ante la prueba y el fracaso por la resistencia en la carne a hacer la voluntad del eterno Dios, no dejemos de ver aquella figura de nuestro redentor, quien pudo menospreciarse a sí mismo sobre todo y contra todo. Allá va a la cruz y con esto venció al pecado y la muerte, constituyéndose en la única efigie digna, a quien sea toda gloria, honra y alabanza.
¡Señor, seguro estoy que tú me llevarás, no sé cómo… pero me llevarás al cambio! Y ¡Hermanos, perseveremos en la esperanza del cambio! Así sea, amén y amén.

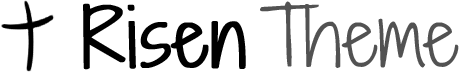
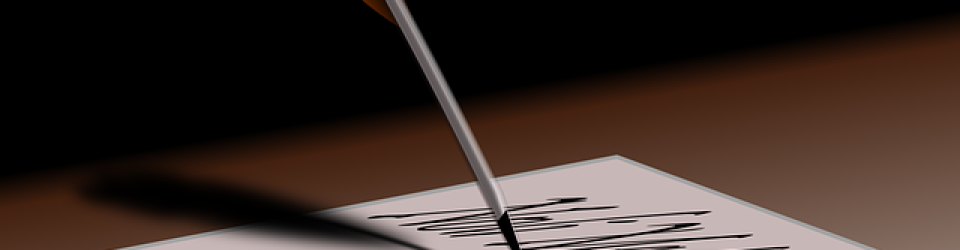
0 Comments