“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gá. 6:9-10). Dios, dice la Biblia, todo lo hizo perfecto y bueno en gran manera. Pero desafortunadamente, en el uso de su libre albedrío el hombre fue seducido por Satanás, haciéndole caer en la desgracia del pecado. Y el efecto del pecado en la naturaleza humana fue devastador, pues produjo maldad en términos generales. El hombre es malo desde todo punto de vista: moral, espiritual y físicamente.
La contaminación es absoluta. Todo lo que hacemos lleva ese germen de maldad, aun aquellas cosas que parecen buenas están contaminadas de la malicia que envuelve todo quehacer humano. Leamos: “¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga…” (Is. 1:4-6).
Qué manera más elocuente como Dios describe la condición humana, a raíz del pecado. Por eso les llama gente pecadora, cuya cabeza y corazón están enfermos de maldad. Tal es la condición en que nos encuentra Cristo Jesús en el mundo. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo la maldición del pecado. Nacemos en él, crecemos en él y muchísimos mueren en el pecado. Leamos: “…No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (Ro. 3:10-12).
La boca del hombre se ufana de grandes cosas. Es un verdadero sepulcro abierto, del cual emanan nauseabundas expresiones que hieren, lastiman y ofenden al prójimo. Las mentiras se repiten día a día, y la hipocresía gobierna las intenciones del corazón de la humanidad. Las atrocidades de los crímenes quedan impunes y la violencia galopa por todo el mundo con la guadaña de la muerte en sus manos. Derramando sangre por todos lados, sin importar edad, condición económica ni nivel cultural. El pecado no respeta a nadie. Está en el gen humano desde Adán, después que pecó, hasta el día de hoy. En resumen, no hay temor de Dios en ningún ser humano; por lo tanto, el pecado gobierna toda cabeza en esta tierra.
El apóstol Juan lo confirma cuando dice: “…y el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19). Mi querido lector, esta es la condición actual de tu vida y la de todo aquel que no ha experimentado el glorioso milagro de la regeneración, mediante la sangre de Jesucristo, la cual no sólo limpia, elimina y borra los pecados que nos condenan, sino también se inicia el proceso increíble de la formación del nuevo hombre, creado según Dios para toda buena obra. Ponga atención a esto: “…a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda BUENA OBRA” (2 Ti. 3:17).
No te canses…
Los preciosos efectos de la presencia de Cristo en la vida de cualquier ser humano es imposible esconderlos. Es como encender una luz en una oscuridad absoluta, su resplandor es claramente visible. Mi Señor Jesús decía a sus discípulos: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). ¿Será posible que el hombre cambie así? ¿Que seamos capaces de hacer el bien a todos? Suena casi imposible. Leamos lo que dice la palabra de Dios al respecto: “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?” (Jer. 13:23).
Aunque sea imposible, para mi Dios no hay imposibles. El Señor Jesús dijo: “…Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios” (Lc. 18:27). La importancia de las buenas obras radica en que eso marca la pauta de un nuevo nacimiento en ti. Las cosas viejas pasaron y damos muestras de una transformación interna que se revela externamente. Dios es bueno por naturaleza, su bondad es infinita e intrínseca en él. Dijo el Señor Jesús, refiriéndose al Padre: “…Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios” (Mr. 10:18).
Y cuando nosotros aceptamos la invitación de Jesús, y nos humillamos de corazón, un poderoso milagro se opera en nosotros. Permitiendo que la maravillosa naturaleza divina comience a operar en nuestros miembros, en nuestra mente, y en nuestro corazón. Es Dios mismo actuando en mí: “…y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí…” (Gá. 2:20). Generalmente, procuramos hacer bien de manera selectiva y haciendo acepción de personas. Dios dice en su palabra que él es bueno con todos los hombres, enviando su lluvia y la luz del sol a toda la raza humana.
Jesús vino a morir por todos los hombres sin acepción de personas. Su paciencia es tan grande que en lugar de destruirnos, mostró su amor enviando a su Hijo a morir por todos nosotros, sin importar seamos buenos o malos; depende de ti y de mí, aceptar su invitación. A pesar de que fue rechazado por los suyos, no los dejó sin la oportunidad de alcanzar la salvación, mediante la fe en Jesús. No te canses de hacer el bien, sin importar si aquella persona corresponde a tu bondad. Es natural que si alguien se comporta negativamente en contra nuestra, lo rechazamos de inmediato: “No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo” (Pr. 3:27).
No cierres tus manos al necesitado cuando tienes contigo qué darle. Recordemos: “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos…” Muestra tu naturaleza divina en tus acciones de bondad y misericordia. Perdona al que te ha ofendido. Olvida el daño que te han ocasionado. No guardes rencor ni amargura contra nadie. Se paciente con los demás, total, la naturaleza de él es mala todavía, pero la tuya es diferente, es buena en Cristo. Y de esta manera Dios te tendrá paciencia a ti también.
ACTUA EN AMOR SINCERO PARA CON LOS DEMÁS, porque este es el mandamiento que Dios dijo desde el principio: “Amaos los unos a los otros”. Ruego a mi Señor que derrame sobre cada uno de nosotros el amor de Dios: limpio, puro y perfecto. No pagando mal por mal, sino venciendo el mal a través del bien. Dios les bendiga. Amén.

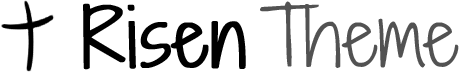
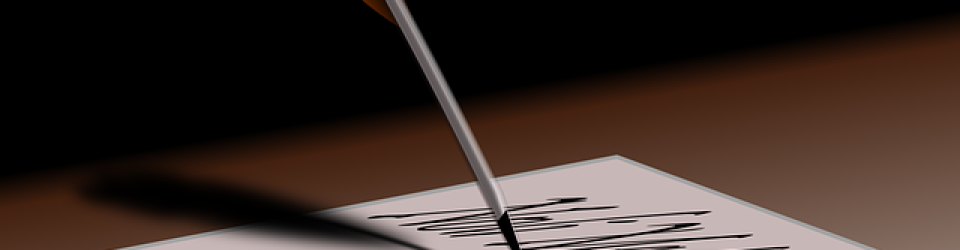
0 Comments