“…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8). El Señor conoce la impotencia espiritual que hay en el hombre para poder llevar una vida de santidad y temor a Dios. Por ello decidió, a través de Jesucristo, derramar sobre los hombres una de las promesas más gloriosas, que es el don de su Santo Espíritu. Esto nos permite recuperar la capacidad de librar la batalla contra nuestro acérrimo enemigo que es Satanás.
Desde que Adán pecó, la raza humana quedó a merced del poder de Satanás; y éste aprovechó la oportunidad para corromper la creación de Dios. Su poder contaminante no sólo abarcaba el corazón del hombre, sino también todo el ambiente ecológico que lo rodea; utilizando al hombre como su agente facilitador de semejante obra diabólica. Hasta el día de hoy, los científicos luchan por minimizar los efectos destructivos que los adelantos tecnológicos humanos han causado, destruyendo nuestro único planeta habitable.
El pasaje inicial dice: “recibiréis poder y me seréis testigos”. ¿Qué significan estas dos afirmaciones? Una va ligada a la otra. La primera es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo fiel creyente. Y la segunda es consecuencia de la primera; seremos ejemplos vivos de la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero surge una nueva pregunta: ¿En qué consiste esa manifestación espiritual? De esto se ha hablado y se ha escrito mucho. Pero nunca estará de más, insistir en estos valores importantísimos para la salvación del hombre.
Recibiréis poder
Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y murió como pago expiatorio por el pecado del hombre, abrió la oportunidad hermosa para que el ser humano tuviera la presencia del Espíritu Santo de Dios. Leamos lo que el Señor Jesús afirmó: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Jn. 14:16-17).
En la dispensación de la iglesia, Dios no derrama de su Espíritu sobre toda carne indiscriminadamente, sino sólo en aquellos vasos que están preparados previamente para esta unción, leamos: “Ni echan vino nuevo en odres viejos (…) pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente” (Mt. 9:17).
Deseo que comprendamos algo muy importante: en este momento no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo; estoy hablando de la presencia del mismo Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Así como pasó en la vida de nuestro Señor Jesús, exactamente lo mismo debe suceder en la vida de todo creyente. Es ni más ni menos que «Dios en mí». Es ese Espíritu de verdad que los mundanos no pueden recibir, pero que Cristo ha prometido mandar sobre todo creyente para que esté con nosotros y en nosotros para siempre.
Es ese poder, dominio, autoridad, potencia, fuerza, vigor, etc., para enfrentarnos a todas las adversidades, luchas, pruebas y tentaciones, que vamos a tener a lo largo de nuestra vida cristiana. El apóstol Santiago dice: “…resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Stg. 4:7). Es en esos momentos de tentación y de prueba, en donde la presencia del poder del Espíritu Santo se hace efectiva y nos da la capacidad de soportar al maligno sin desmayar. De tal manera que es el diablo el que huye de nosotros y no caemos en el pecado.
Y me seréis testigos
Esta es la segunda afirmación que hace el Señor Jesús. Y habla de nuestra manifestación pública; habla de nuestro testimonio delante de toda la gente, desde el círculo más íntimo hasta la parte más lejana de nosotros. Sigo afirmando que no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, los cuales él reparte a cada uno para provecho de la iglesia en sus reuniones y su culto a Dios. Continúo refiriéndome al efecto santificador que produce la presencia de Dios en mi vida, el cual es imposible ocultarlo a la vista de la sociedad que nos rodea.
La santidad es una luz que alumbra en la oscuridad y en las tinieblas de un mundo pecaminoso. Pero esto no lo podemos alcanzar sin el poder del Espíritu Santo. Es literalmente imposible, humanamente hablando, resistirse a las tentaciones que el diablo les hace a los hijos de Dios. Y sería fatal ignorar la advertencia que Dios hace en su palabra al decir que sigamos: “…la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (He. 12:14). En el entendido que esto no es una sugerencia, sino una afirmación.
Existen muchos creyentes que pueden tener, disque, dones del Espíritu Santo dentro del edificio de la iglesia; y los exhiben hasta con orgullo y altivez de espíritu, considerándose a sí mismos más espirituales que los demás. Y no obstante, en su vida pública y privada, o sea, fuera de la iglesia, no se nota por ningún lado la santidad, que es la verdadera manifestación de un avivamiento espiritual en la vida de todo creyente.
Cristo viene por una iglesia viva, poderosa y en victoria. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ataviada, con vestiduras blancas, que son las obras justas de los santos, y además, un efecto evidente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Firmes y adelante, mi amada iglesia! ¡Maranatha!

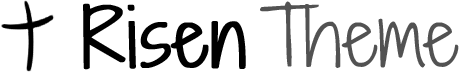
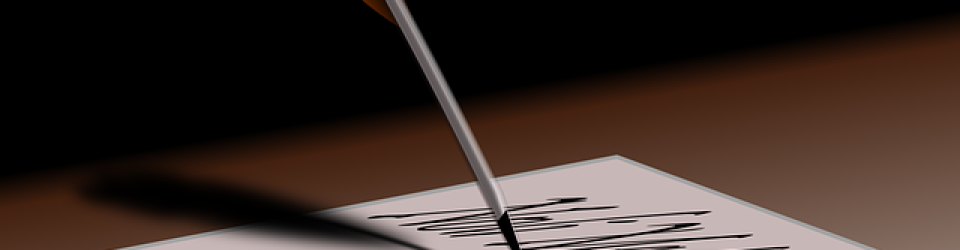
0 Comments