“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Jn. 17:20-23).
Estos versículos muestran parte de una de las oraciones más cargadas de amor, que el Señor Jesucristo hiciera antes de morir en la cruz del calvario, en favor de su amada iglesia. En ella, plasma parte del sentimiento más profundo que lo impulsó a hacer el sacrificio más grande de amor jamás registrado en la historia de la humanidad, que es: morir por los malos y perversos. En términos generales, por los pecadores. El corazón de su proyecto, era que el hombre fuera uno con el Padre y por ende, con él mismo (Jesús). Siendo que el Padre era en Jesús y Jesús en su Padre. Es una oración llena de misericordia y bondad, exenta de todo tipo de egoísmo y pretensión personal: “La gloria que me diste, yo les he dado”.
Y aquella oración no sólo era en favor de su pueblo, según su linaje humano, sino que tenía la capacidad de cobijar, bajo aquel sentimiento, a todas las razas y pueblos del mundo, sin importar linaje y lengua, los cuales eran llamados: gentiles. Y lo maravilloso de aquella oración, es que se proyectaba por los siglos y siglos venideros hasta llegar a nuestros días, y aún más allá de ellos, según sea la proyección cronológica del plan Divino, pues dijo el Señor Jesús: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos”. En palabras muy sencillas el Señor Jesús resume su plan, diciendo: “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad”.
Pero la oración de Jesús no queda allí, sino se proyecta hasta la eternidad, en donde disfrutará y compartirá con aquel pueblo redimido y unido perfectamente, la gloria que el Padre le ha dado. La petición del Señor Jesús a su Padre es hermosa y dice: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo” (V. 24). ¡Aleluya, qué plan más precioso y maravilloso!
Pero todo parte de un principio que es: la unidad. Y me pregunto ¿y qué es la unidad, a la que se refiere el Señor Jesucristo? Mi amado lector, es importante comprenderla y revisar si estamos en ella, no sea que estemos viviendo un engaño de unidad. Y que el diablo, asociado con nuestro engañoso corazón, nos juegue la vuelta y creyendo que estamos en la dirección correcta, estemos equivocados.
Unidos en el Espíritu Santo de Dios
Muchas veces podemos creer que el compañerismo social o aun familiar, es la unidad a la que Cristo se refiere, y lamentablemente no lo es. Este tipo de unidad es demasiado frágil, superficial y depende de una fidelidad humana y de una correspondencia interpersonal, sin importar si estamos siendo leales a Dios o no. Generalmente se cometen errores o pecados que ofenden a Dios, pero en aras de conservar dicha unidad, se convierten en cómplices silenciosos del pecador, leamos: “…quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican” (Ro. 1:32). Conservando de esta manera, la unidad social, pero pierden la unidad con Dios.
Tal es el caso de Ananías y Safira su mujer, que fueron fieles a ellos mismos como matrimonio, y mintieron al Espíritu de Dios. Pagando tremendamente ambos, las consecuencias de unirse en semejante pecado (léase Hechos 5:1-11). Este es un error muy frecuente dentro de los hogares. Se vuelven socios del mal, guardando una unidad familiar, pero sacrificando la unidad espiritual con Dios. Otro caso digno de mencionarse es el de Coré, Datán y Abiram, quienes se asociaron para rebelarse contra Moisés (léase Números 16:1-32). Es espantoso el castigo que recibieron, pues se asociaron para lo malo. Entre ellos hubo unidad, y eran del pueblo de Dios, pero fue una mala unidad.
Bueno y podría poner otros ejemplos de lo peligroso que es la unidad social sin tomar en cuenta que Dios busca la unidad espiritual con él. Debemos comprender que unidad se interpreta también como comunión, y esto es: “la correspondencia de voluntades, opiniones o de otras cosas, entre varias personas”. Para que este milagro espiritual se dé, necesitamos tener una verdadera conversión a Dios, mediante la obra redentora de Jesucristo y fortalecido nuestro ánimo y corazón por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará a toda verdad. De tal forma que seremos leales a Dios, antes que a cualquier persona de este mundo. Sea padre, madre, mujer, hijos, amigos, compañeros de estudio, jefe, parientes, etc.
Leamos: “…lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Jn. 1:3). Esta comunión o unión, rompe los límites de la unidad social o familiar carnal, y me une a Dios el Padre, mediante Jesús, con el poder del Santo Espíritu de Dios. Por eso agrega el apóstol Juan: “Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en TINIEBLAS (asociados con el mal), mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz (unidos a Dios), como él está en luz, tenemos comunión (unidad) unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (Vs. 6-7).
Mis amados hermanos, seamos: “…solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz…” (Ef. 4:3). Que Dios nos guarde en santidad y unidad perfecta, para que seamos partícipes de sus promesas eternas. Luchemos contra el pecado. Cristo viene. Amén.

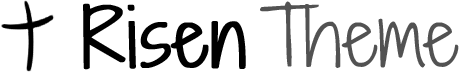
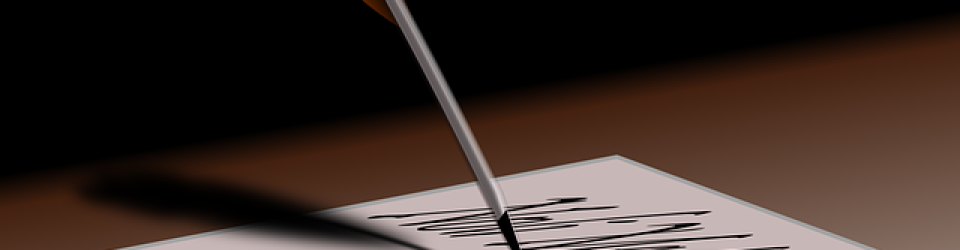
0 Comments