La palabra santidad proviene del verbo: santificar. Y de la traducción hebrea del Antiguo Testamento “qadash”, que significa: estar limpio, ceremonial o moralmente consagrado, dedicado y puro. Moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado, santo.
Este principio en su más íntimo origen y esencia, le pertenece a Dios mismo, el cual es: “Santo y tres veces santo”. En ese estado, no puede convivir con el pecado, de otra manera estaría fallándose a sí mismo y dejaría de ser Dios. Sin embargo, nosotros en otra dimensión de vida, fuimos creados a imagen y semejanza de él, con una dedicación, pureza e inocencia excepcional, la cual de haberse retroalimentado con la ministración del altísimo, hubiera permanecido en santidad, o sea, dedicado exclusivamente al servicio de su creador. Pero no fue así y mediante la concepción y aceptación de la práctica de pecado, se perdió la santidad, leamos: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12). Entonces, si todos pecamos, se pierde en nosotros toda posibilidad de santidad y nos encontramos en una dedicación al servicio de la concupiscencia, con una actitud de obediencia a Satanás mismo.
Si consideramos la naturaleza divina, entonces no existe ninguna posibilidad de servir ni interactuar con el verdadero Dios. Así, el hombre estaba en una condición de muerte eterna, leamos: “…el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4). Dios, viendo al hombre ya sin esperanza, solo y abandonado, siendo su criatura, usa en su sabiduría de la única salida ante tal condena dictada y es: “LA MISERICORDIA IMPULSADA POR EL AMOR”, la cual se hace plenamente real al pagar, por medio de Jesucristo su Hijo, el precio por nuestro pecado, leamos: “…os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros (…) quitándola de en medio y clavándola en la cruz…” (Col. 2:13-14).
Con esta obra perfecta e inteligente, Dios despoja a los principados y potestades diabólicas, de las almas que le pertenecen y por medio de la fe en Cristo las santifica, proyectando la factibilidad de una nueva demanda en esperanza: “Seguid la paz con todos, y la SANTIDAD, sin la cual nadie verá al Señor” (He. 12:14). Este requerimiento divino es imposible, siendo que nadie por sí mismo podría dejar de pecar. Y no hay obra humana capaz de santificar a nadie, siendo que éstas, para Dios son: “como trapos de inmundicia”. Ya justificados por la fe, entramos en paz para con Dios y nos adopta como hijos suyos mediante Jesucristo, a quien le da toda potestad de salvación. Luego de esta santificación, vendrá el auxilio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos hace permanecer en este mundo, dedicados para Dios mismo en una proyección para la eternidad.
Santidad en la iglesia
La iglesia fue instituida por Jesucristo y sus apóstoles, y tiene como principio ser la sal y la luz del mundo mediante su testimonio. Al hablar de ella no pensemos en religiones, templos ni instituciones. Ella está constituida por hombres débiles que contienen almas y éstas, unidas en el Espíritu de verdad y koinonía, actúan como un cuerpo espiritual, siendo cada uno, elementos constituyentes sacados del mundo para ser santos (apartados), sin mancha ni arruga, en una formación integral guiada por líderes, puestos por Dios mismo. Leamos: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Co. 3:16).
Santidad en el hogar
Partiendo del principio que la familia es el núcleo básico de la sociedad y que cada padre es sacerdote de la misma, y que aquí surgen seres humanos desde su concepción en la santidad del matrimonio, somos los padres los responsables de velar en primer lugar en la ministración e instrucción en la palabra, en la propiciación y enseñanza de valores espirituales, tomando como base el temor, en amor, a Dios, leamos: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Pr. 1:7). Considerando además, que nuestro ejemplo impactará de manera más poderosa que la dicción de mil palabras.
Santidad en la comunidad
“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Is. 8:20). Qué importante es que cada uno de nosotros en nuestra relación en la comunidad, evidenciemos una actitud de santidad y ésta, ha de demostrarse mediante un testimonio apegado a las leyes y principios de Dios. Negándonos fielmente a nosotros mismos y mostrando al mundo que somos diferentes y hemos evolucionado a una cultura influenciada directamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros.
Santidad en la escuela
Lamentablemente, vivimos en este mundo dominado de forma absoluta por la mente perversa del diablo y sus demonios. Y como parte medular, la escuela en todos sus niveles, ha tomado un papel determinante en la formación del ser humano. Y con esta poderosa influencia, desde una edad temprana, y mediante los principios de los derechos humanos y el desplazamiento del principio divino, se aceptan como derechos: el humanismo, la libertad de género, la rebeldía a todo nivel y el absolutismo hasta la alienación y enajenación mental. ¡Cuidado! Leamos: “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré…” (2 Co. 6:17).
Por último, debemos de estar seguros de nuestro irrevocable llamado para la salvación, la cual está íntimamente ligada a la santidad y una vida dedicada a Dios. Recordemos que como “nación santa y pueblo adquirido por Dios”, debemos de gritar al mundo, con nuestros hechos, que Dios verdaderamente cambia nuestra estructura básica. Haciéndonos crecer paulatinamente, hasta llegar a alcanzar la calidad que Cristo plasmó con su vida en su glorioso paso sobre este mundo. Esforcémonos, despojándonos de toda carga de pecado y ubiquémonos cada día más y más en una vida santa, sin la cual jamás llegaremos ante la presencia de un Dios eminentemente santo. A él sea toda gloria, honra y honor para siempre. Así sea. Amén y Amén.

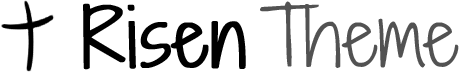
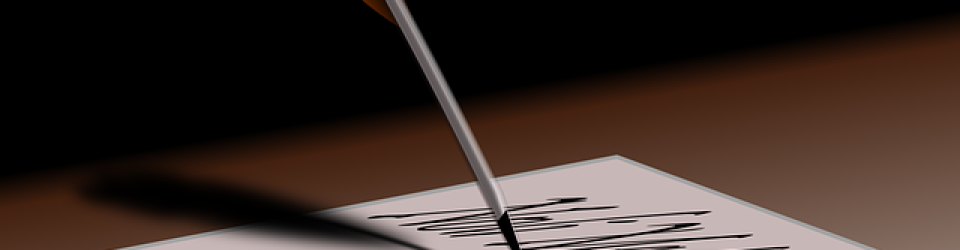
0 Comments