“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino” (Jn. 14:1-4). Una de las promesas que Jesucristo hizo a sus discípulos, fue la de ir a preparar una morada celestial para todos los creyentes. Esto cumpliría la figura de un hogar, el cual enmarca la existencia de una relación familiar entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, con los redimidos por su sangre.
El sentimiento de Dios es reunirnos “…como la gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos” (léase Lucas 13:34). Justamente ese es el anhelo de nuestro buen Dios. Establecer una verdadera familia en donde more la paz, la fidelidad y el amor reine entre todos los miembros de ella. En donde el vínculo poderoso que nos une es el mismo Espíritu de Dios. No habrá dolor ni lágrimas ni tampoco envidia ni egoísmo. Las rivalidades no existirán. El sufrimiento será cosa del pasado. El gozo y la alegría morarán en todo habitante del reino celestial. Será un lugar seguro y confiable, pues los “tesoros que hayamos hecho, no corren peligro de que la polilla ni el orín los corrompan, y donde ladrones no minan ni hurtan” (léase Mateo 6:20).
Será un lugar completamente seguro. Muchas veces el emocionalismo religioso y las manifestaciones espiritualistas crean en las gentes una falsa esperanza de alcanzar este precioso lugar. Pero no nos olvidemos lo que el Señor Jesús dijo: “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos” (Lc. 10:20). ¿Y qué me da la seguridad de que mi nombre está escrito en los cielos? Es muy sencillo de comprender, leamos: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe” (Ap. 2:17).
Y también dice: “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de los ángeles” (Ap. 3:5). Y si esto fuera poco, dice también: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén….” (V. 12). Si observa mi amado hermano, hay un común denominador en estos versículos, el cual garantiza la permanencia de su nombre escrito en los cielos y es la victoria sobre el pecado y sobre su promotor que es Satanás.
El ministerio de Jesús fue sumamente sufrido. Y tuvo que llenarse de un espíritu combativo para poder alcanzar la victoria. No fue nada fácil, padeció muchísimo, pero al final alcanzó la preciada victoria, leamos: “…y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Col. 2:15). Ante tan gloriosa victoria: “…Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre” (Fil. 2:9). Ahora el Señor Jesús, con toda la solvencia que le da el haber triunfado sobre los poderes del mal, nos invita a nosotros los creyentes, diciéndonos: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” (Ap. 3:21).
Cuando Esteban iba a ser apedreado por los judíos, dijo: “…veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios” (Hch. 7:56). Aunque la batalla sea fuerte y difícil tenemos que ser “Más que Vencedores” (Romanos 8:37), para tener derecho a entrar al reino de Dios. Sí, mi amado hermano, ¡entrar al Reino de los Cielos!, donde mora Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, en esa ciudad eterna y maravillosa, en ese hogar glorioso, en el cual, cuando despojados de este tabernáculo o casucha mortal, disfrutaremos de la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad; dice la palabra de Dios: “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos” (2 Co. 5:1).
Indudablemente que “…donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón” (léase Lucas 12:34). Y me pregunto ¿será que tu corazón está en el reino de los cielos? ¿Qué tan valioso es el reino de Dios para ti? Dice que el gran patriarca Abraham: “…esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (He. 11:10). Estoy seguro que el esfuerzo y la dedicación por alcanzar algo es proporcional al valor que ese algo tiene para mí. Moisés valoró tanto las promesas de Dios, que despreció el ser hijo de Faraón y decidió vivir como pastor de ovejas. Abraham menospreció su cómoda vida en Ur de los caldeos. Y salió por fe, buscando la ciudad de Dios.
El apóstol Pablo, menospreció todas las glorias que tenía y las consideró basura, ante el excelente conocimiento y llamamiento de Dios al apostolado a los gentiles. Y ya no se diga de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que despojándose de semejante condición, se hizo hombre para alcanzar la redención de todos los que creyéramos en él. Y todo para abrir la puerta de acceso a la ciudad celestial, leamos: “…He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Ap. 21:3-4).
Mi estimado hermano en Cristo, no se canse de pelear la buena batalla de la fe, porque grande es nuestro galardón. “Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”. Amén y Amén.

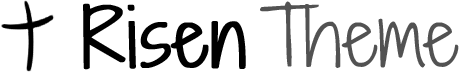
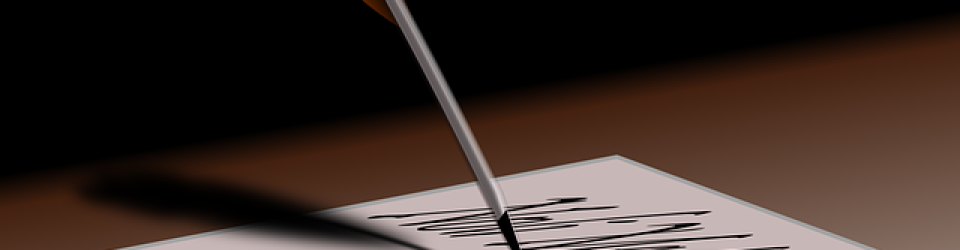
0 Comments