Existe un mal inherente al género humano y casi imperceptible, ya que involucra al alma misma. Este mal casi siempre será anunciado por alguien ajeno a nuestra persona, quien con buenas o malas intenciones lo hará notar directa o indirectamente. Quizás el último en enterarte o aceptarlo, eres tú mismo, leamos: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jer. 17:9). Hoy nos centralizaremos en «el orgullo». Que es básicamente, la cualidad de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo de acuerdo a sus propias características: físicas, intelectuales o acciones, las cuales lo llevan a la altivez, la vanidad y la arrogancia, llegando incluso al menosprecio hacia los demás. Esto es exceso de autoestima. Es alguien que trata de mostrar en extremo sus virtudes e importancia.
La persona orgullosa llega a manifestar actitudes de rebeldía, crítica, mal humor, enfado, pésimo carácter, malas e insolentes respuestas, manifiestas en el trato hacia los demás, con prepotencia y gran arrogancia. Este mal es como una ilusión, ya que nada es propio y todo lo hemos recibido de Dios. El orgullo ciega el entendimiento y terminará al final con la manifestación de alguna debilidad, con la inminente humillación y fracaso, porque dicen las Escrituras: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu” (Pr. 16:18).
Normalmente la persona orgullosa es alguien distorsionado mental y emocionalmente. No admite la corrección o la sugerencia. Discute y reclama sus derechos, aun con su autoridad, y dice frases como: «yo sé lo que hago»; «nadie me manda»; «ya estoy grande»; «todos están equivocados». Afrenta la crítica y nunca acepta el fracaso. Aún estando en el suelo dice: «¡pero no me dolió!». En este estado, es imposible creer que la enfermedad la llevo yo. Quizás otro la tenga, aun mi autoridad, pero yo, ¡jamás! Olvidándonos de todo concepto de dignidad y respeto: yo no fui, leamos: “…La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí” (Gn. 3:12).
El hombre en su orgullo culpará a cualquiera, aun a Dios, pero nunca a él mismo. Dios tuvo la culpa, porque ¡él y nadie más que él, me dio a esa mujer…! Dios era Dios, pero en su perfecta humildad y sencillez se acerca a su criatura -no su criatura a él- diciendo: ¿Qué te pasó amigo? Nunca jamás, el orgullo le permitió a Adán ver, en su autoridad (Dios), el amor, la misericordia y la bondad para con él. Siempre el orgulloso verá el mal y nunca el bien para él mismo, aunque lo tenga enfrente y todos lo miren: “Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se avergonzarán…” (Is. 26:11).
En fin, el hombre con su orgullo, se embriaga con su propio veneno y droga; crece y evoluciona paulatinamente, y su orgullo llega a superar a sus propios deseos, aunque sufra o se duela en lo profundo, traspasando cualquier razón, sea material o espiritual, aun los más caros sentimientos. Tal vez, también con alguna necesidad de índole personal o de otros, dice: mi orgullo es más grande que todo «¡y no cedo, aunque me muera…!».
El orgullo está basado en Satanás mismo, quien antes de serlo, conquistó a la tercera parte de los ángeles del cielo bajo el argumento de: “ser mejor que Dios”, llámese: “soberbia”, germen maldito, que siendo trasladado al género humano, convierte a éste en un acomplejado ser, que siendo criatura quiso ser más grande que su creador y autoridad. Es así como el orgullo -a quien lo posee- sin importarle nada ni aun cuánto sufre, mantiene su postura incólume, aunque lo pierda todo. ¡Lástima, pero verdad!
¿Cómo salir adelante de este espíritu?
Bajo la indubitable tesis de que el orgulloso es también: ciego, sordo y más -sin que pueda conocer su condición, porque él se cree digno y humilde-, poco o nada se podrá hacer. Pero para eso vino Cristo, quien su principal característica fue precisamente mostrar al mundo su incomparable humildad: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, SE HUMILLÓ A SÍ MISMO, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:5-8).
Oye esto: era Dios y se anonadó (se hizo nada), mostrando así, que esta condición es el único camino a la eternidad, leamos: “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos” (Sal. 138:6). Además: “Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: Los ojos altivos (en primer lugar el orgullo)…” (Pr. 6:16). Pero ahora consideremos. Si todos venimos de una simiente de soberbia y orgullo: ¿Cómo habrá de darse el cambio? A lo que el Señor dice: “…Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios” (Lc. 18:27). “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). “…porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5).
Bajo todo este entendido de nuestra incapacidad de ser humildes, tendremos que clamar al Dios vivo y verdadero, acerca del Espíritu de verdad que está en Cristo, el cual le llevó a la «perfecta humildad», que es una característica inherente a Dios mismo. Así que, mi querido amigo y hermano: -todos- indistintamente de razas o edades, nos es imprescindible alcanzar la altura y plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Y para eso nos ha dejado como herencia: su sangre como pago a mi pecado y su Espíritu para cumplimiento de su palabra en mí. Que Dios nos ayude hasta el final. Así sea. Amén y Amén.

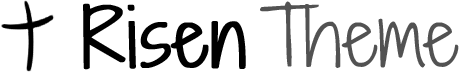
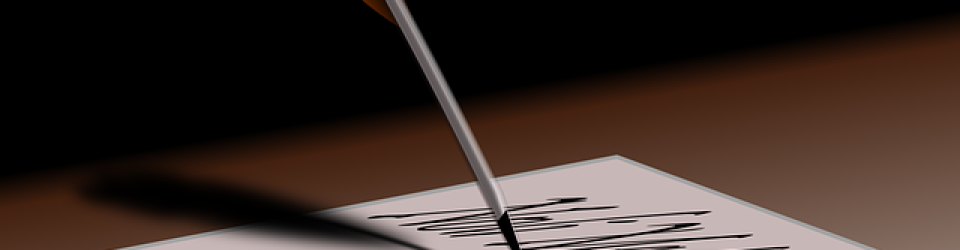
0 Comments