En este universo en donde reina su creador, y cuya naturaleza es santísima y completamente todo lo que le rodea está revestido de su santidad, sus criaturas reconocen esa naturaleza y dicen: “…Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” (Is. 6:3). Es obvio, entonces, que el pecado venga a ser rechazado absolutamente, pues éste representa lo opuesto a esa naturaleza divina. El pecado es una verdadera barrera entre Dios y sus criaturas, leamos: “…pero vuestras iniquidades (pecado) han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Is. 59:2). Dios abomina y aborrece el pecado, pues éste viene a ser la causa y origen de la corrupción y muerte de su creación. Nuestro Dios odia el pecado y su palabra dice: “…El malo no habitará junto a ti” (Sal. 5:4).
Entendiendo la naturaleza que reviste a nuestro Dios eterno, el cual es justo, santo y perfecto, es fácil entender el repudio, indignación y absoluta animadversión de él hacia el pecado. No lo soporta, no lo aguanta y no lo acepta. En las Sagradas Escrituras se describe el pecado como una llaga podrida (Isaías 1:6); como una pesada carga (Salmos 38:4); como una contaminación y corrupción (Tito 1:15 y 2 Corintios 7:1); como una deuda que nos ata a la condenación (Mateo 6:12); también representa oscuridad (1 Juan 1:6). El amor que Dios tiene por el hombre es inmenso, y le duele que el pecado produzca esa división y separación con él. Dios abomina el pecado porque con astucia, Satanás logra persuadir al hombre de que el placer temporal del pecado es mejor que las bendiciones que conlleva estar en la presencia de Dios. Estamos afirmando con esto que, el que sigue al mundo, prácticamente le está dando la espalda a Dios y a sus promesas gloriosas, hechas por él en favor de los hombres.
Uno de los riesgos del pecado, es que el pecador pasa por alto las consecuencias de sus pecados, pensando que sus malas obras no tendrán consecuencias, pero leamos: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción (condenación); mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gá 6:7-8). Mis amados hermanos, así como la luz y las tinieblas no pueden cohabitar, y como la verdad no puede cohabitar con la mentira, así es Dios con el pecado: “…Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión…” (1 Jn. 1:5-7).
La senda del pecador
El pecado no sólo corrompe sino también esclaviza y destruye al pecador. Recordemos las palabras de Dios: “…el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4). Por eso Dios odia el pecado, porque arrastra al hombre a la condenación eterna. El camino del pecador es tenebroso. Y embriagado por la maldad hasta se alegra de sus perversidades. Sus caminos son torcidos. Son tan engañosos, que hasta llega a creer que es derecho, pero su fin será la muerte eterna (Proverbios 14:12). Tarde o temprano el pecador se viene a dar cuenta que el camino que lleva es duro y también doloroso. Que al principio tendrá alegría, pero al final lo invadirá la congoja (Proverbios 14:13). El diablo no perdona, es cruel y no abre las puertas a sus prisioneros. La angustia de una condenación eterna aflige el alma del pecador.
Mi apreciado hermano, no menosprecie la oportunidad maravillosa que tiene de decidir su camino. Que no lo ciegue el pecado. Que no lo esclavice el placer ni lo hipnotice la vanidad del mundo ni el brillo del oro, leamos: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:16-17). Yo le invito en el nombre del Señor Jesús, que así como Dios aborrece el pecado, así también nosotros odiemos el pecado. Pues somos hijos del Dios altísimo, y su santidad nos ha sido derramada mediante la unción gloriosa del Espíritu Santo: “…debemos dar siempre gracias a Dios (…) de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” (2 Ts. 2:13).
Sí, hermano, decidamos dejar el pecado y tengamos odio por él, pues nos separa de Dios, nos hunde en las tinieblas, nos roba las bendiciones de Dios, nos esclaviza, nos condena eternamente, nos quita la paz, nos arrebata la alegría y nos sepulta en la tristeza. Decidamos amar la vida que da Jesús, pues ella nos da paz, gozo, libertad, confianza, sosiego, vida eterna, esperanza que no avergüenza, motivos de alabar a Dios, además nos vuelve sensibles, humildes y temerosos de Dios. Ruego al Señor que todos los que amamos al autor de la vida seamos llenos de su Santo Espíritu, pues sin lugar a dudas sólo mediante su poder, podremos santificarnos así como él es santo. Que Dios les Bendiga hoy y siempre.

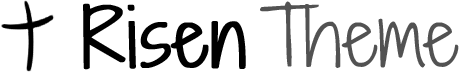
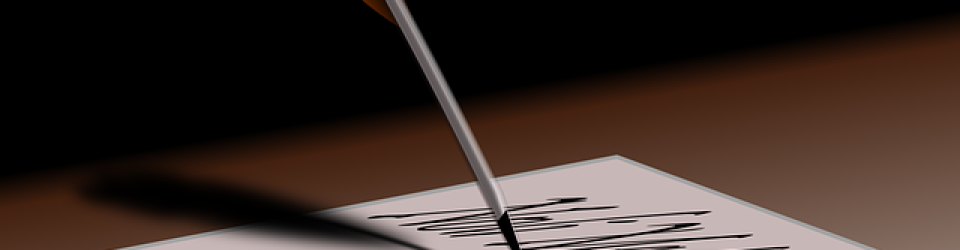
Muy bien dicho, gracias por estas palabras! Dios le bendiga.